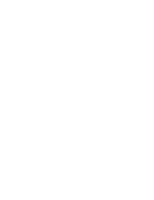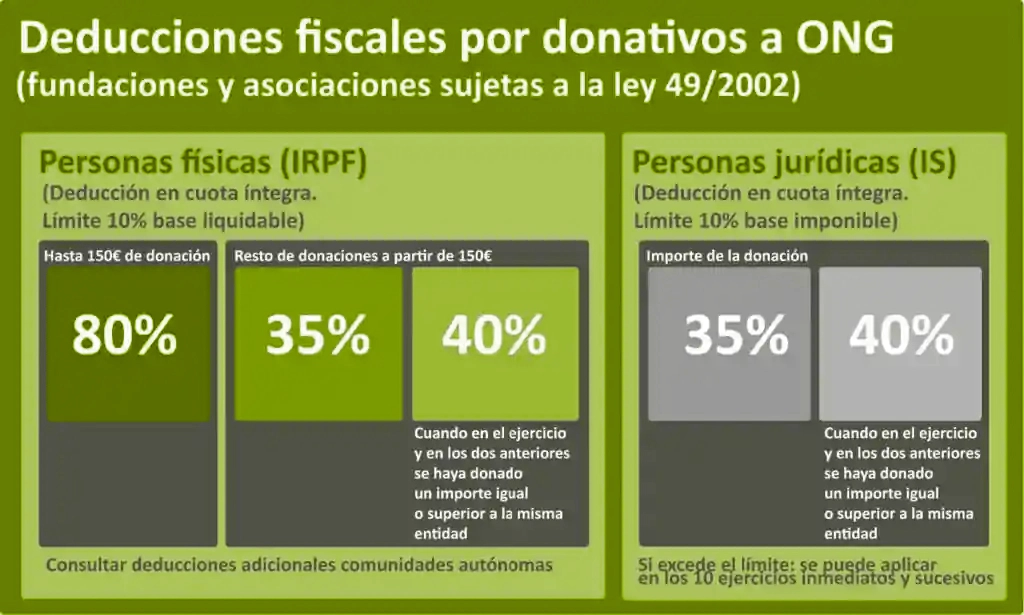Nada como la ausencia para evidenciar el ser. La vida es un trasiego de partidas y nacimientos, un concierto incesante de grises donde no siempre gana la armonía. Del escultor Jorge Oteiza aprendimos la capacidad generadora del vacío, su aptitud dinámica para conectarnos, en comunión certera, con el misterio y la tragedia de la existencia. Solamente desde estas premisas se puede comprender la situación actual de la selva amazónica, el mayor bosque de la tierra. En la teoría, este santuario está constituido por unos 7.000.000 millones de kilómetros cuadrados de bosques repartidos entre nueve países. La trampa radica en tomar al pie de la letra la cita wikipédica, en atisbar el mapa y encomendarnos a esa mancha verde que colorea la venosa barriga de América del Sur. Más nos valdría creer que en Europa sigue existiendo el Imperio Romano, cuando solamente podemos buscar sus ruinas, su ausencia, su recuerdo pulverizado.
Por mi parte empecé a abrir los ojos durante un viaje que me llevó a Brasil en 2009. Tras un descenso en barco por el Amazonas, seguí la carretera BR-163 que cruza de norte a sur los estados de Pará y Matto Grosso. Cuatro días duró el trayecto en autobús. El recuerdo de las dos primeras noches, saliendo de Pará, lo ocupa el fantasmagórico recuerdo de los incendios. Todo el horizonte, hacia todos los puntos cardinales: fuegos, destrucción. El letal e incandescente avance de la civilización. Ya en Matto grosso, la distopía sospechada se evidenció con toda su crudeza; y apareció el vacío, la nada de la que escribió Michael Ende. Ya no había Torre de Marfil, ni Emperatriz infantil. Sino cientos de kilómetros de campos de soja, donde en mi mapa de turista -que apenas tenía una década- aparecían unas ya inexistentes “selvas vírgenes”. La soja destinada a fabricar etanol para los turismos, sólo era una de las cabezas de la hidra. Hace escasas décadas, la Panamaericana era la única carretera de la selva. Pero de mano de las multinacionales, en su búsqueda de accesos a las riquezas naturales, nacieron otras, hasta crear una intrincada red que todo lo cubre como una metástasis. Por donde llegan, además, en endiablado bucle, nuevas compañías y colonos, que devastan la selva a una velocidad sorprendente.
En las fronteras entre los distintos estados se extienden vastas regiones salvajes a donde apenas llega el poder de las administraciones. Son lugares de riquísima biodiversidad, donde, además, se refugian los últimos elementos amerindios en “aislamiento voluntario”. Taromenanes, maskho piros, machiguengas, korubos o toromonas son los nombres de algunas de las últimas tribus no contactadas de América. Pero las sombras de los árboles también albergan horrores. Allí donde el control de los estados brilla por su ausencia, es donde actúan las grandes mafias; que controlan las plantaciones de cocaína, la minería ilegal de oro y piedras preciosas, la tala sin permiso de especies vegetales protegidas, así como el asesinato y el secuestro de los miembros de comunidades indígenas, ya sea para echarlos de sus tierras, extorsionarlos, o para usar a sus niñas como esclavas sexuales en burdeles.
Sea cual sea su color, los poderes políticos o colaboran en esta deriva, o se ven impotentes para frenarla. Ni siquiera los Parques Nacionales escapan a la desgracia. En el Yasuní de Ecuador -en cuya zona intangible el pueblo aislado de los tagaeri se defiende a lanzazos de los estragos de la colonización- yo mismo fui testigo de la acción de las compañías petroleras, que envenenan y destruyen el espacio protegido. En Perú, sobre todo en el Departamento de Loreto, no hay semana que no se produzcan derrames de hidrocarburos, envenenando los acuíferos que nutren a tantas especies y comunidades humanas. Al sur del río Madre de Dios, en torno a poblaciones como Mazuco, extensiones enteras de cieno envenenado de mercurio quedan como testimonio de la acción de la minería ilegal del oro, controlada por poderosas organizaciones fuera de la ley. Hasta en Bolivia, donde hasta hace bien poco ha regido el indigenista Evo Morales -en Departamentos como el de la Paz-, cada año se han concedido nuevos permisos extractivos a las transnacionales. Ningún país amazónico escapa a esta debacle, pero es en Brasil donde esta adopta su rostro más terrorífico. La devastación comenzada hace décadas -desde 1970 el país ha perdido una superficie arbolada del tamaño de Francia-, se ha desbocado ahora con la llegada a la Presidencia de Jair Bolsonaro, un líder empeñado en destruir los ya débiles contrapoderes -encarnados por opositores políticos, periodistas, líderes de comunidades indígenas, ONGs ecologistas, etc.- que tratan de frenar lo inevitable.
Oponerse a esta lógica invasiva en absoluto carece de peligros. Según datos de Ecologistas en Acción, en 2018, tres de cada cuatro activistas asesinados se dedicaban a defender el medio ambiente, a las comunidades indígenas o a denunciar a las industrias extractivistas, sobretodo en Sudamérica. Pero que nadie se lleve a engaño. La selva es mucho más que un bosque que alberga animales -aproximadamente el 30% de las especies terrestres del globo- y pueblos originarios. De sus plantas obtenemos la mayoría de los fármacos con los que curar muchas enfermedades. Y, por supuesto, la Amazonía es el pulmón del planeta; su masa vegetal procesa cada año 70.000 millones del carbono que las fábricas sueltan a la atmósfera, resultando un actor determinante para frenar el cambio climático.
Por todo ello es necesario pensar en la Amazonía desde su ausencia, con lógica oteiziana, como el Eden que vive sus últimos días. Pues, como decía Milton, el paraíso no se pierde, ya se ha perdido. Pronto, en menos de dos décadas, del gran bosque del mundo solo quedarán el recuerdo y la involuntaria mentira de los mapas y diccionarios. Y un vacío distópico que, como la pieza de un dominó, traerá consecuencias globales impredecibles
Lecciones desde Notre Dame
La impotencia es un sentimiento peligroso cuando lleva a la inacción. Fue la conclusión que saqué, tras asistir -junto a millones de ciudadanos de todo el mundo- al incendio de la catedral de Notre Dame a través de la pantalla de mi televisor. La visión de la joya del gótico tornada en pira, me llevó a un estado entre la incredulidad y la desesperación. No podía creerlo. El edificio ardía al completo. El desastre parecía absoluto, sobre todo, cuando, a eso de las 19:50 horas, la aguja de madera se vino abajo. El estupor general fue magníficamente resumido en las palabras que Denis Jachiet, Obispo Auxiliar de París, testigo presencial del incendio, dedicó a los medios: “Mi sensación era de completo hundimiento. Un sentimiento a la vez de impotencia y de desastre. No podía creer lo que estaba viendo. Una gran tristeza por este desastre, que en poco más de una hora ha destruido un edificio que ha atravesado casi nueve siglos”.
Cinco meses después del suceso, recién llegado de un viaje por el corazón de la Amazonia, me embarga una sensación similar de desesperanza e impotencia frente a la pérdida ya consumada. La apuesta -en verano de 2019- pasaba por recorrer y radiografiar el estado de la selva y sus habitantes a lo largo del cauce del río Madre de Dios, desde que este desciende furioso de los Andes peruanos, hasta que, ya en Brasil, tornado su nombre al de río Madeira, derrama sus aguas en el gran Amazonas. El cuadro reportado solo puede calificarse de funesto. En el Alto Madre de Dios, en torno al Parque Nacional del Manu, las comunidades nativas nos relataron sus peleas para echar a los madereros de sus comunidades. Patrullaban para ello día y noche los límites de su territorio, que también era pasto de los traficantes de cocaína. Para satisfacer las juergas de millones de drogadictos estadounidenses, europeos y brasileños, los narcos llenan la selva de plantaciones de coca y de piscinas donde transforman las hojas en la pasta base, mediante un proceso con productos químicos que luego terminan en los acuíferos del entorno, contaminándolos. Tampoco puede soslayarse la corrupción de las comunidades nativas por culpa del dinero procedente de este comercio ilícito.
En el curso medio, desde la localidad de Boca Colorado, hasta la capital provincial de Puerto Maldonado, la hidra adopta una forma diferente, pero igual de terrorífica: la fiebre del oro ha llevado a la degradación ecológica y social de esta región, que es pasto del crimen organizado. Como una plaga bíblica, miles de campamentos mineros han infestado la zona dando lugar a un ciclo demencial, que afecta el lugar a todos los niveles: al extraer la tierra los mineros destruyen las capas fértiles. Hay extensas áreas cubiertas de arenas donde no crece nada, como si el desierto del Sáhara se hubiera mudado a la Amazonia. El retroceso de la selva, además, no es el único problema. Pues la actividad extractiva pasa por el uso de mercurio para capturar las partículas de oro en una amalgama que después se quema apara evaporar el metal líquido y liberar el tesoro. De suerte que el mercurio, altamente tóxico, termina en la atmósfera, y de esta, pasa a los suelos y a las aguas, para terminar en la cadena alimenticia y en los organismos de todos los seres vivos. La contaminación en este sentido ha alcanzado tal cota y la superficie arbolada ha sido tan devastada que el Gobierno peruano, a menudo pasota y renuente, se ha embarcado esta vez en una batalla a todos los niveles por controlar el desaguisado (y también, para qué nos vamos a engañar, para controlar los dividendos de una actividad económica que hasta ahora ha escapado de su control). Con más de mil soldados y policías sobre el terreno bajo la denominada “Operación Mercurio”, que sigue en curso, el país andino apuesta fuerte por restaurar tanto la salud del bosque amazónico como por recuperar el tino social. Pudimos presenciar operaciones de asalto policial a territorios sin ley, como el de La Pampa -territorio minero donde manda el hampa y que está situado a ambos lados de la carretera Interoceánica- para asistir a un sin fin de pruebas del horror, en forma de evidencias de asesinatos, trata de blancas, crimen organizado, corrupción gubernamental, etc.
En Brasil y en Bolivia, los problemas descritos se unían a otros como los derivados de otras actividades extractivas. Lo peor de todo: las “quemadas”, o quemas de bosque protagonizadas por campesinos y ganaderos, que de continuo escapan a su control, afectando a miles de kilómetros cuadrados de bosque espoleados ahora por los bochornos resultantes del Cambio Climático. A nuestra llegada a la villa brasileña de Abuna los humos de los miles de incendios oscurecieron el sol durante más de tres días. Apenas se podía respirar. La visión era apocalíptica. Pero lo peor era el negacionismo de los locales. El alcalde Lenio Ibáñez, quitaba hierro al asunto. “Sucede todos los años. Es lo normal en verano -decía- para culpar luego de todo escándalo a los naturalistas a los que tildaba de mentirosos”.
Ante este panorama, el derrotismo parece inevitable, como cuando el 16 del pasado abril, el mundo asistió al derrumbe de la aguja del templo de Notre Dame. Y sin embargo, la catedral sigue en pie. Un reducido grupo de veinte bomberos, con grave riesgo para sus vidas, controló el incendio desde el interior, mientras cadenas de gente valiente y comprometida salvaban las reliquias. Y una movilización sin precedentes recabó después 900 millones para su reconstrucción. En la Amazonia, mientras tanto, frente a un nefasto ejemplo ofrecido por líderes como Evo Morales o Jair Bolsonaro, un reducido pero inspirado grupo de activistas, intelectuales, científicos, abogados y políticos mantienen la esperanza y nos invitan a actuar y a confiar en el coraje sin desfallecer. Porque, como repite el fotógrafo y activista ambiental peruano Pavel Martiarena, “es demasiado tarde para ser pesimistas”